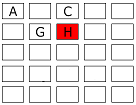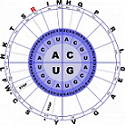Un cielo de tela, con un desgarrón en el lado izquierdo, donde las estrellas son pequeñas bombillas azules. Una nube de cartón apoyada en el suelo; un plato giradiscos, ladeado, que no dará vueltas nunca más. No hay duda. Está en el teatro, en el reino de la ilusión. El tiempo se ha apoderado de los despojos, de los harapos de la historia. Es el fin de las representaciones. Finis theatri; finis mundi. El telón rojo está abierto, un poco descompensado; alguien ha movido el contrapeso de los decorados. Arriba en el escenario, una rodilla en el suelo y la otra doblada, la mano sobre la rodilla izquierda, imagina que miles de rostros le contemplan desde la platea. Cuando desciende al patio de butacas, cree sentir que las miradas siguen en silencio sus movimientos; oye murmullos, pisadas detrás suyo. Pasea entre las filas de asientos, la mayoría cubiertos, amortajados con sábanas fantasmales. Los rayos de luz crean capas de colores en el espacio sombrío. A su paso se encuentra una pluma, un hueso y un trozo de pan reseco. Recuerda el falso cielo y la nube sin tormenta. No puede evitar pensar que todo lo que ha visto son señales de un cosmos disperso, el reinado de una falta de relación absoluta, que reúne lo heteróclito y lo inusual, modelo de lo que no tiene nada en común; no son indicios de otro mundo, un más allá celestial, sino de una inmanencia radical, de la pobreza y contingencia inagotables de este mundo otro, paraíso de la diferencia. El fin de la representación es el fin del espectáculo; queda la imagen del mundo como escenario pobre en decorados. No hay entradas. ► Caput exitii XXIV, XXIII Y XXII.
XXXVI
Etiquetas:
butaca,
cielo,
contingencia,
espectáculo,
fin del mundo,
heteróclito,
hueso,
imagen del mundo,
inusual,
miradas,
mumullos,
nube,
pan,
pisadas,
pluma,
pobreza,
representación,
señales,
teatro
XXXV
Los coches de bomberos rodeaban el complejo al lado del parking. La policía acordona la zona. Las columnas de agua remojan los restos humeantes del edificio, ahora sin techo. Había ardido toda la noche. No hace mucho tiempo vio las motas de polvo volar entre las filas de estantes vacíos, numerados para una función ya en desuso; recorrió las taquillas de trabajadores que nunca más dejarían sus ropas colgadas; contempló los montones de documentos y fichas de clientes de la empresa eléctrica. El mapa que adornaba un despacho, con cortes verticales en dos o tres sitios, debía hacer quedado reducido a cenizas. Nada quedaba de todo aquello. La casualidad hizo que asistiera en persona al funeral definitivo del abandono. Quizá era una muestra de deferencia; lo estaba esperando para despedirse. Puestos a desaparecer, mejor hacerlo con un gran festejo, iluminando la noche, en medio de las llamas purificadoras. La pira funeraria era una súplica al cielo. Se quedó mirando en silencio.
Etiquetas:
bomberos,
cielo,
deferencia,
despedida,
documentos,
empresa eléctrica,
estantes,
ficheros,
funeral,
llamas,
mapa,
policía,
súplica,
taquillas
XXXIV
Despojar a los muertos de sus ropas y pertenencias siempre se ha considerado un acto miserable, propio de tiempos de guerra o de situaciones de extrema pobreza. No hay que ir tan lejos. La falta de escrúpulos baña los lugares abandonados con una inmoralidad tibia. El jersey rebeca blanco cuelga de una percha delante del armario, a su lado, una camisa a rayas encima de un tablero, exposición impúdica de trofeos de caza, sacados a la fuerza de su lugar, fuera de las miradas, para poder ser retratados a placer. La silla frente a la puerta de colores forma una composición equilibrada, tan correcta, y de manual, como futil e innecesaria. La puesta en escena no tiene reparos a la hora de conseguir sus objetivos. El tocador está casi vacío, limpio de objetos, han desaparecido los potes de crema, la muñeca apoyada en el espejo, los perfumes y la botella de colonia marca "Cocaína"; el único resto de la rapiña a pequeña escala es un muñeco sucio de trapo, que sobresale de una caja de madera, con las palabras "T´estimo". Desde sus respectivos intereses complementarios, los fetichistas y los escenógrafos, en su afán de posesión y control de lo Otro, de mancillar y aplastar la diferencia, manipulan sin ningún pudor las cosas más íntimas de los ausentes o los muertos, nada escapa a su fijación y husmean, hurgan en los desechos como un perro hambriento. Lo grave es que no es por necesidad. Todo ha de ser como quieren que sea, de SU propiedad, y disponer de ello a su antojo, según sus deseos y caprichos. Esta violación de la intimidad rompe la ley no escrita de dejar en paz a los muertos y de no interrumpir el peculiar reposo de las cosas liberadas del hombre. Lo que ha salido del círculo humano porque está abandonado, hay que dejar que siga así, que siga siendo de "nadie", una cosa en estado libre y salvaje, fuera de la cadena humana de lo útil. Como los muertos, no debe volver a reintegrarse ni asimilarse; está perdido, lo Otro debe permanecer como tal, diferente, sin volver a ser lo Mismo. Un abandono es una suerte de sepulcro rebosante de vida. Los profanadores de tumbas, junto con verdugos y matarifes, forman una casta impura desde los albores de los tiempos.
► Ultimate Debris Removal I
► Ultimate Debris Removal I
Etiquetas:
composición,
escenógrafos,
fetichistas,
fijación,
intimidad,
Mismo,
muertos,
otro,
profanadores,
pudor,
puesta en escena,
retratar,
ropas,
tumba
XXXIII
Ir a ninguna parte, a un sitio cualquiera sin especificar, es muy sencillo. Sólo hay que escoger una zona al azar, vagabundear hasta encontrar un área de matorrales y árboles sometidos al asedio implacable de la civilización, isla de vegetación entre el cemento, atravesada por carreteras y autovías, bajo un cielo surcado por líneas de alta y baja tensión, rodeada de campos de cultivo dispersos. Sin pensarlo más, adentrarse en su interior; iniciar el ascenso por el primer camino que salga al paso, a los lados árboles secos derribados; no desfallecer, caminar sobre la tierra polvorienta y las rocas, hasta llegar a la cima de la colina. Panorama desolador sin un alma viviente. Ya estamos en ninguna parte, en lo desconocido, a la vez muy cerca de los núcleos habitados y tan lejos como es posible de los lugares localizados y registrados, un agujero negro en el mapa. Podría ser cualquier sitio; podríamos ser cualquiera. En la nada, sobre guijarros y maleza seca, en un paisaje desprovisto de interés, volvemos a ser nadie, libres de todo. Reposar. Tal vez morir. El cuerpo se apoya en un árbol torcido. Vuela una libélula por encima de los matojos. Mucho mejor que una avioneta. El sol cae durante el descenso. (►Ultimate Debris Region I.)
Etiquetas:
azar,
carretera,
civilización,
cualquiera,
desconocido,
libélula,
nada,
nadie,
ninguna parte,
núcleo habitado,
vagabundeo
XXXII
Atravesó el prado de hierba seca, salpicado por amapolas, y dirigió sus pasos hacia la casa. Todo estaba inmerso en un penetrante olor a manzanilla. Una vez dentro, comprobó que la cuna seguía en su sitio, vacía, listones de madera blanca que no albergaban ningún frágil cuerpo. No se entretuvo más. Bajó por las escaleras de piedra, flanqueadas por paredes azules, hasta el sótano inundado. El suelo estaba lleno de barro. El silencio era casi total, apenas se oía el leve rumor del hilo de agua que atravesaba la estancia. Había llegado. Era lo más parecido a una celda monástica bajo tierra. Nadie. Nada. Respiró un instante y se sentó sobre las escalinatas. Sabía a lo que había venido. De nuevo se quedó mirando, absorto, la nevera blanca hundida en el barro, como si fuera un monolito de origen desconocido, el último ídolo de un mundo condenado a desaparecer. No parpadeó. Los muros de piedra que le rodeaban eran ilusorios. Estaba muy lejos.
XXXI
El explorador cuando parte de misión sin designio, carente de objetivos, fuera de todo proyecto, siempre alberga en su interior una secreta esperanza junto a un deseo oscuro. La esperanza de encontrar algo otro, completamente diferente, que nadie haya visto, presa del olvido, que transforme su vida de forma radical, transmutación por la mirada. Y el deseo irreprimible de no volver, se prohíbe mirar atrás, confía en el fondo que no regresará. La muerte es el único acontecimiento que da cumplida fe de las dos demandas. El otro lado espera con anhelo su llegada.
Etiquetas:
deseo,
designio,
esperanza,
explorador,
misión,
muerte,
no volver,
olvido,
otro,
otro lado. proyecto
XXX
No tenía dinero ni para comprar un cándado. Un alambre retorcido era lo único que servía de protección al refugio insalubre que había encontrado para vivir, una torre húmeda y expuesta a las inclemencias. Más de una vez había notado las cosas cambiadas de sitio, algunas faltaban. Pensó que incluso a los miserables les quitaban lo poco que tenían. La foto no. Así era antes, una persona, hace mucho tiempo. La lleva siempre encima. En ocasiones, detrás de las cortinas contemplaba atónito como grupos de personas paseaban entre las ruinas, creía ver cómo tomaban fotografías. Parecían alegres. Alguna vez lo habían visto y señalaban con el dedo hacia el edificio. Tenía miedo. No entendía qué hacían allí ni qué buscaban. No eran los peores. Como la noche en que apedrearon las ventanas de su mísero hogar. Prefería no recordarlo. Los visitantes tenían la suerte de irse tan rápido como llegaban. Contemplaban el incendio desde lejos, sin quemarse, lejos de las llamas. Nunca vivirían allí. No sabían lo que era vivir así. Aunque pudiera, a él, el miserable, al apestado, al excluido, se le quitaban las ganas de volver a un mundo donde esto era posible. El infierno tarde o temprano nos alcanza a todos.
Etiquetas:
apestado,
excluido,
fotografía,
incendio,
infierno,
miserable,
refugio,
ruina,
visitantes
XXIX
En la medida que visita lugares abandonados, el rhopógrafo, como explorador de lo insignificante y lo extraño, está cada vez más solo y existe menos, alcanza un estado infinitesimal de conciencia, se acerca al umbral de su propia desaparición. A pesar de esta inmersión en las fuentes primigenias de la soledad, no deja de estar cada vez más acompañado, es el centro de una reunión, una convocatoria creciente, porque se impregna de una multitud de presencias invisibles, rastros inmateriales del espacio. Su inexistencia se carga de una fuerza de potencial elevado; la soledad se transforma en una compañía múltiple. Es un fantasma entre los fantasmas. Vive rodeado de extraños.
Etiquetas:
compañía,
desaparición,
explorador,
extraño,
fantasma,
insignificante,
rhopógrafo,
soledad
XXVIII
Siempre hacía lo mismo. Antes de entrar a cualquier recinto abandonado, se detenía por unos instantes, respiraba y saludaba en silencio. No obtenía ninguna respuesta. Se lo tomaba como una falta de objeciones serias, una invitación para cruzar el umbral. Pasado el tiempo, al salir, volvía a saludar a la nada circundante. Era un enigma en una escena poblada de fantasmas. Nadie sabía si el saludo iba dirigido al lugar vacío o si se trataba de una nueva versión del amigo invisible, a modo de ritual que rememoraba las noches oscuras de la infancia. Una cosa era segura: la aparente esterilidad del acto manifestaba una muestra de agradecimiento y un gesto de complicidad. El visitante y el lugar estaban dominados por las mismas constantes. La despedida era en realidad el sello de una relación imperecedera.
Etiquetas:
agredecimiento,
amigo invisible,
complicidad,
infancia,
lugar abandonado,
recinto,
respiración,
saludo
XXVII
La exploración rhopográfica es una acción paradójica que tiene por fin la contemplación, el acto cuya finalidad es la inacción, el movimiento paroxístico que tiende al reposo. Como descripción sobre el terreno es un hacer, un ver y un hacer ver, desplazamiento que registra sus propios movimientos a medida que los efectúa. Acto a destiempo, fuera del tiempo, acto final que se desarrolla en un espacio vasto y desolado, regido por un tiempo puro, aislado y solitario. Explorar es ser en la única forma posible del (no)ser, intención vacía que se suma a la ausencia, el espacio ausente de sí mismo, abandonado, extraño para sí y los otros. Las esferas transparentes del actor y el escenario se comunican en el vacío.
Etiquetas:
abandono,
acto,
ausencia,
contemplación,
descripción,
desplazamiento,
espacio vasto,
exploración,
extraño,
hacer,
inacción,
movimiento,
paradoja,
reposo,
rhopografía,
tiempo puro,
ver
XXVI
Las cosas insignificantes, residuales, liminales de este mundo no deben ser significadas ni manipuladas en su propio espacio; en esencia son inapropiables y no pueden ser objeto de posesión ni apropiación. Privado y público, propio y ajeno son categorías que no se aplican a lo insignificante. El castigo por la apropiación es la pérdida de la insignificancia y el nacimiento funesto de la propiedad. La mirada no debe querer que el mundo sea a su imagen y semejanza; en realidad, no debe querer nada, debe dejar que el mundo sea como quiere ser, esto es, de cualquier manera. La modificación del escenario, la puesta en escena, es una traición a lo visible, el paso decidido que cruza el umbral de la inocencia. La misión del ojo no es controlar, ejercer un dominio práctico sobre las cosas, sino ver y dejar ver lo que no puede controlar, lo incontrolable, imagen que escapa al propio aparato óptico. El reino de la infancia en la tierra es esta visión liberada, sin propiedades, de cosas y seres libres.
Etiquetas:
apropiación,
controlar,
cualquier manera,
dominio,
infancia,
inocencia,
insignificante,
libre,
mirada,
modificaciòn,
ojos,
posesión,
privado,
propiedad,
público,
puesta en escena,
visión
XXV
Si se valora la situación desde la perspectiva de la experiencia concreta, con independencia de la normativa jurídica aplicable, pertenece a la naturaleza del lugar abandonado no pertenecer a nadie. El estado de abandono, como categoría política límite, significa un estado de excepción continuado, una suspensión de la propiedad, la legalidad y la moralidad colectivas; un vacío legal y moral, tierra de nadie encerrada entre paredes, ya que en su interior nada de lo que rige en el exterior tiene validez, donde el individuo singular está solo frente a sus actos y decisiones, no tiene instancia ni sujeto posible al que recurrir. Es tal como es sin nada ni nadie que le sirva de coartada. La condición objetiva de no-pertenencia del espacio se corresponde con la situación subjetiva de no-inclusión del singular. Como todo lugar abandonado es inhabitable y deshabitado por esencia, las (in)habitaciones de los sujetos que lo recorren y, sobre todo, de los que buscan refugio temporal, aparecen como un conjunto aparte del propio conjunto que forma el espacio, sin llegar jamás a incluirse, siempre a distancia, al lado sin reducirse uno al otro. Los habitantes del estado de abandono, los singulares que buscan cobijo, un techo para su vida marginal, sólo pueden tener el estatuto de refugiados, desterrados, expatriados, los sin techo, vagabundos, familias sin recursos, adictos o inmigrantes acorralados. Antes bien que motivo de molestia, o lo que es peor, de desprecio, habría que reconocer que soportan una existencia que no podemos ni imaginar, emponzoñada por el sufrimiento, y que se mantendrá siempre tan desconocida como el propio lugar. Rendir tributo al espacio es rendir tributo a los que buscan refugio en él, última esperanza de los que carecen de todo.
Etiquetas:
cobijo,
conjunto aparte,
estado de abandono,
exterior,
interior,
legalidad,
lugar abandonado,
moralidad,
no-inclusión,
no-pertenencia,
propiedad,
refugio,
singular